RAREZAS (1)
EL ESPEJO
© Por Xabier Lizarraga Cruchaga
Miraba sin ver, sin pensar o imaginar cosa alguna reconocible en los catálogos de los especialistas de diván; miraba apenas respirando acompasadamente con el ritmo exacto para no perturbar, para ser sólo una apariencia o una sombra alucinada, una sutil existencia sin contorno y sin volumen. Ensimismado. Ajeno al reloj y al calendario, a cualquier agenda inquisidora.
Llevaba así un buen rato, cuando sorpresivamente todo el enigmático estado de su casi inexistencia registrable quedó roto por efecto del estridente timbre del teléfono. Un sonido que casi siempre solía irritarlo y que, en esta ocasión, sólo sirvió para devolverlo a la habitación en que se encontraba… una habitación que le resultó desconocida.
No le dio tiempo al teléfono a timbrar una cuarta vez:
Sí, había recuperado la capacidad de sentirse irritado por el sonido de ese impersonal aparato. Y no lo dejó sonar más: descolgó, colgó de nuevo el auricular sin atender lo que pudiera decirle y lo volvió a descolgar para abandonarlo sobre la mesilla junto a la cama. Esa cama semideshecha que perdía calor y dibujaba claroscuros, que reproducía pequeños valles y sutiles hondonadas. Cama de sábanas blancas algo arrugadas.
El reflejo en el espejo imitó con matemática precisión cronométrica todos sus movimientos, pero cambiando el lado izquierdo por el derecho y viceversa, sin alterar, no obstante, el arriba y el abajo.
Quizás era él quien invertía las cosas y ponía en actividad el lado equivocado cuando la imagen hacía un movimiento; probablemente él era quien erraba el giro de la cabeza hacia la izquierda cuando la imagen se volvía con decisión hacia la derecha. Sí, él debía ser el equivocado: a la imagen protegida por el azogue le resultaba sencillo corregir la luz que entraba por la ventana, a él no.
Sin duda él era el causante de la imprecisión coreográfica, pero no podía evitarlo; al parecer estaba atrapado en el error de la dinámica y en una habitación que le ocultaba a la vista mucho de lo que el espejo era capaz de contener… Si él se movía un poco, el espejo capturaba otra perspectiva que él era incapaz de dominar o de impedir que entrara o saliera del espejo.
Se repitieron los llamados en la puerta y a ellos se sumaron unas voces… ¿Dos? ¿Tres?
— ¡Lisandro…! ¡Lisandro, abre! ¡Abre!
Dos, dos voces. Dos voces masculinas que comenzaban a dar muestras de preocupación:
— ¿Te sientes mal, Lisandro?
De este lado silencioso de la puerta, dos figuras de hombre, desnudas y en silencio sobre una superficie de tonos tristes y apagados, verdes y azules, apenas sucios., permanecían impasibles a las voces.
Tras la puerta, una serie de movimientos inquietos, nerviosos, acompañados de palabras cada vez más preocupadas rozaban por momentos los niveles del murmullo... y de nuevo elevaba los decibeles:
— Algo pasa. No es normal… ¡Lisandro…!
Pero Lisandro no presta atención, se limita a ser un cuerpo desnudo caído sobre la alfombra. No importa que le llamen por su nombre, él no está ahí, sólo está su cuerpo, fiel y quietamente acompañado por el cuerpo del espejo, igualmente desnudo, igualmente caído sobre una alfombra, igualmente indiferente a los llamados en la puerta. La cama impide que la ventana refleje a su vez las imágenes fantasma de esos dos cuerpos abandonados cada uno a sí mismo.
— ¡Lisandro, por favor, responde! —clama una voz que casi llega a parecer el principio de un llanto, una voz dominada por el miedo, la angustia— Le pasó algo, tenemos que entrar.
Sin embargo, Lisandro y el cuerpo del espejo permanecen ajenos a lo que ocurre más allá de ellos mismos. Lisandro incluso ajeno al cuerpo del espejo, mientras que éste, en cambio, no puede ser ajeno al de Lisandro que yace sobre la alfombra: si llega alguien y abre la puerta y luego carga el cuerpo de Lisandro y lo saca de la habitación, el espejo se quedará un poco más vacío y más muerto; solo, absorto, concentrado en reproducir la cama, un trozo de la alfombra, el teléfono sobre la mesilla, la ventana que se obscurece un poco a medida que el sol se esconde tras un fragmento de edificio que apenas alcanza a compartir un pequeño trozo a la derecha de la superficie de vidrio y azogue.
Pero mientas no abran la puerta y continúen las llamadas desesperadas, el hombre desnudo del espejo y el cuerpo desnudo de Lisandro permanecerán unidos, apenas separados por una distancia incierta como si fueran Cástor y Pólux en un firmamento íntimo y cerrado en sí mismo gracias a la puerta y las paredes.
— ¡Lisandro! —grita una vez más el hombre tras la puerta.
El hombre desnudo del espejo esboza una sutil sonrisa con tintes de gemido y Lisandro le responde con una mueca de complicidad; casi ríe, y ese esbozo de risa es acompañada por otra exactamente igual que se dibuja en la boca de ese perseverante compañero de la habitación plana de vidrio y plata.
Lisandro no puede evitarlo y ríe… como ríe también, pero en silencio, el joven desnudo del espejo.
— ¡Lisandro! —vuelve a llamar el amigo, que al acercar la oreja a la puerta cree oír algo que casi parece una risa de ultratumba.
Lisandro y el joven desnudo del espejo ríen como con un poco más de ánimo, aunque en el espejo no se escuchen notas ni reinen decibeles reconocibles. Poco a poco Lisandro y el reflejo van recuperando fuerza para existir en uno para el otro, para ser cada uno lo que es: uno y otro son la imagen del otro, perfectas hasta en los más mínimos detalles.
Lisandro no entiende porqué ese hombre le dice todo eso, si él ha abierto la puerta en cuando escuchó que llamaban. Pero no le preocupa la respuesta: al volver hacia la cama descubre que el joven desnudo del espejo está ahora acompañado, como él, por otro joven igualmente nervioso que, al igual que el que se abraza a él, le abraza e inicia una caricia en la espalda desnuda.
Lisandro disfruta el momento. Es maravilloso. Si sigue en esa habitación ya nunca más se sentirá solo, jamás volverá a estar solo. Lo acompañará siempre el hombre desnudo del espejo y lo acompañarán todos los que a éste acompañen: hacía tiempo que no se sentía tan seguro y tranquilo.
— ¿Qué ocurre, Lisandro? ¿Qué te pasa? —pregunta el hombre.
El hombre joven que acaba de entrar y le acaricia la espalda descubre la erección de Lisandro y, quizás un poco más tranquilo, aproxima una mano a ese pene provocativo que le invita a dejarse llevar.
Lisandro disfruta, como también da muestras de placer ese amigo reciente, el hombre desnudo y jadeante del espejo.
— Parece que ya abrió —dice una voz en el pasillo, próxima a la puerta semientornada de la habitación—. Muchas gracias.
Unos pasos se alejan, al tiempo que entra Romualdo y descubre a sus amigos, envueltos en la penumbra de ese lento atardecer, compartiendo caricias y palpitantes embriones de jadeos.
— No pierden el tiempo —dice acercándose y aproximando una mano a la cadera de Lisandro, que descubre que también otro hombre de rostro atractivo acompaña ahora al joven desnudo y excitado del espejo.
Los seis sonríen, gozan… se dejan hacer, mientras el espejo se obscurece más y más, como si imitara con precisión de relojero al recuadro de la ventana, alejando a tres de los guapos jóvenes.
© Por Xabier Lizarraga Cruchaga
La ventana dejaba adivinar lo mucho que se extendía la ciudad en el horizonte; tanto, que se perdía en una gris cortina de lejanías...
Permanecía inmóvil con la mirada fija en la ventana. Con la vista anclada más allá del vidrio claro y limpio, pero interrumpida por esa superficie aparentemente inexistente, sólida e intransigente. Y la mirada se detenía ahí, como si en el vidrio encontrara su meta, su objetivo final… La realidad toda, condensada en el recuadro de vidrio frío y cálida madera: el espacio constreñido en un punto de fuga detenido más allá de lo accesible, la acción en libertad condicionada, el tiempo conjuntado en discretos susurros mensurables y el reposo reinando sin opositor, incluso si el insomnio pretendiera apoderarse de todo, aferrado a los párpados abiertos, en paciente espera, pasaran las horas que pasaran.
Miraba sin ver, sin pensar o imaginar cosa alguna reconocible en los catálogos de los especialistas de diván; miraba apenas respirando acompasadamente con el ritmo exacto para no perturbar, para ser sólo una apariencia o una sombra alucinada, una sutil existencia sin contorno y sin volumen. Ensimismado. Ajeno al reloj y al calendario, a cualquier agenda inquisidora.
Quien lo viera ahí, quieto y desnudo, podría pensar que estaba concentrado en algo, y que esa concentración era en sí misma una barrera, un muro que lo aislaba de todo y de todos. Pero no. Él se vivía intensamente, incluso ajeno a sí mismo; se vivía sin protegerse de nada, vulnerable, apenas sintiendo, quizás sólo existiendo, pero con intensidades profundas. Estaba ahí, inmóvil, con la mirada fija en ninguna parte, con el aliento empañando breve pero repetitivamente lo próximo y desapareciendo lo distante.
Llevaba así un buen rato, cuando sorpresivamente todo el enigmático estado de su casi inexistencia registrable quedó roto por efecto del estridente timbre del teléfono. Un sonido que casi siempre solía irritarlo y que, en esta ocasión, sólo sirvió para devolverlo a la habitación en que se encontraba… una habitación que le resultó desconocida.
¿Dónde estaba?
El segundo timbrazo le devolvió algo de fuerza a sus músculos, pero aún así, se sentía como un autómata sin el programa activado.
¿Quién era… o qué era él?
El tercer timbrazo reanimó algunas neuronas y dio paso a la acostumbrada irritación que solía causarle el timbre del teléfono; una sensación incómoda comenzó a generarse en algún rincón de sus aún adormecidas respuestas.
No le dio tiempo al teléfono a timbrar una cuarta vez:
— ¿Diga? —dijo, sin saber porqué ni darle importancia a su propia voz.
— ¿Qué haces? Te vimos desde la calle y te saludamos. ¿Por qué no respondiste? ¿No piensas bajar? Te estamos esperando.
¿Quién hablaba a través del auricular? No conseguía ubicarse en un lugar reconocible y en un momento preciso, mucho menos podía ubicarse con relación a esa voz, a esas otras personas que parecían existir en su vida.
¿Lo esperaban? ¿Había quedado de verse con alguien…? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo?
— ¿Qué pasa? —preguntó la voz.
¿Qué pasa? ¿Qué le pasaba a quién? ¿Quién era él mismo? ¿Quién hablaba y desde dónde? ¿Para qué?
La identidad de la voz al otro lado de la línea carecía de importancia mientras él mismo no supiera quién era y dónde estaba.
¿Qué hacía ahí, poco antes de que sonara el teléfono, de pie y totalmente desnudo frente a la ventana?
No tenía caso contestar a las preguntas que se repetían a través del teléfono: ¿Qué pasa? ¿No vas a bajar…? Y colgó. Miró de nuevo hacia la ventana… a sólo dos o tres pasos de distancia. Se vio reflejado en el vidrio con la dudosa consistencia de un fantasma; y casi sin darse cuenta se sorprendió reflejado una segunda vez, un poco más material, sin transparencias, en un espejo que estaba a sus espaldas. Volvió el rostro y se miró en el espejo con la misma incomprensión o indiferencia con que lo miraba a él ese cuerpo desnudo que estaba ahí, expectante y como refugiado en la superficie de ese otro vidrio, una plancha vertical de vidrio y azogue conjugados.
El teléfono revivió de pronto e insistió con sus agudos tonos y su volumen impertinente, rompiendo una vez más esa sucesión de instantes e indiferencias que latían en su piel, en sus ojos, en su cabeza, en su mirada de desconcierto. Giró un poco y miró con desagrado al aparato de color claro, de ordenadas teclas, de insolente timbre
Sí, había recuperado la capacidad de sentirse irritado por el sonido de ese impersonal aparato. Y no lo dejó sonar más: descolgó, colgó de nuevo el auricular sin atender lo que pudiera decirle y lo volvió a descolgar para abandonarlo sobre la mesilla junto a la cama. Esa cama semideshecha que perdía calor y dibujaba claroscuros, que reproducía pequeños valles y sutiles hondonadas. Cama de sábanas blancas algo arrugadas.
El reflejo en el espejo imitó con matemática precisión cronométrica todos sus movimientos, pero cambiando el lado izquierdo por el derecho y viceversa, sin alterar, no obstante, el arriba y el abajo.
Apartó la vista del espejo y torciendo hacia abajo su cuello se miró a sí mismo. Sus manos le parecieron bellas, bien proporcionadas, y su vientre plano y dibujado por las ligeras sombras que la luz que aún entraba por la ventana, sugería y subrayaba ligeras curvas y tentadoras superficies. También le gustaron sus pies, firmes sobre el piso.
En el espejo, la figura se observaba con la misma calma que él intentaba mantener al ir reconociendo cada una de sus partes: sus dedos, su ombligo, sus piernas, su pene colgante y la bolsa rosada que custodia los testículos. Giró forzadamente la cabeza y se miró las nalgas: sí, eran bastante redondeadas.
La figura en el espejo hizo lo propio, pero ella se miraba la nalga izquierda y él fijaba sus ojos en la derecha, apenas sospechando la semejanza de la otra.
En el espejo, la figura se observaba con la misma calma que él intentaba mantener al ir reconociendo cada una de sus partes: sus dedos, su ombligo, sus piernas, su pene colgante y la bolsa rosada que custodia los testículos. Giró forzadamente la cabeza y se miró las nalgas: sí, eran bastante redondeadas.
La figura en el espejo hizo lo propio, pero ella se miraba la nalga izquierda y él fijaba sus ojos en la derecha, apenas sospechando la semejanza de la otra.
Quizás era él quien invertía las cosas y ponía en actividad el lado equivocado cuando la imagen hacía un movimiento; probablemente él era quien erraba el giro de la cabeza hacia la izquierda cuando la imagen se volvía con decisión hacia la derecha. Sí, él debía ser el equivocado: a la imagen protegida por el azogue le resultaba sencillo corregir la luz que entraba por la ventana, a él no.
Sin duda él era el causante de la imprecisión coreográfica, pero no podía evitarlo; al parecer estaba atrapado en el error de la dinámica y en una habitación que le ocultaba a la vista mucho de lo que el espejo era capaz de contener… Si él se movía un poco, el espejo capturaba otra perspectiva que él era incapaz de dominar o de impedir que entrara o saliera del espejo.
No… No era él quien se movía; más bien era movido por el joven desnudo y decidido del espejo. Y cayó al suelo: se desvaneció en el preciso momento en que unos golpes ligeros llegaban atravesando la puerta. El desmayo fue tan sorpresivo, tan repentino, que no le dio tiempo de imaginar que todo había acabado, que quizás había muerto, que ya nada existía o tenía sentido. Ni él ni el hombre desnudo del espejo debían estar ya ahí, aunque este último insistiera en permanecer, a modo de una inalterada y evidencia-imagen de un cuerpo de hombre joven, atractivo, desnudo y caído sobre una alfombra de tonos verdes y azules apagados, desgastados… podría decirse que tristes.
Se repitieron los llamados en la puerta y a ellos se sumaron unas voces… ¿Dos? ¿Tres?
— ¡Lisandro…! ¡Lisandro, abre! ¡Abre!
— ¿Qué te pasa?
— ¡Lisandro, por favor!
— ¡Ya déjate de bromas!
Dos, dos voces. Dos voces masculinas que comenzaban a dar muestras de preocupación:
— ¿Te sientes mal, Lisandro?
— ¿Te pasa algo? ¡Responde!
De este lado silencioso de la puerta, dos figuras de hombre, desnudas y en silencio sobre una superficie de tonos tristes y apagados, verdes y azules, apenas sucios., permanecían impasibles a las voces.
Tras la puerta, una serie de movimientos inquietos, nerviosos, acompañados de palabras cada vez más preocupadas rozaban por momentos los niveles del murmullo... y de nuevo elevaba los decibeles:
— Algo pasa. No es normal… ¡Lisandro…!
Pero Lisandro no presta atención, se limita a ser un cuerpo desnudo caído sobre la alfombra. No importa que le llamen por su nombre, él no está ahí, sólo está su cuerpo, fiel y quietamente acompañado por el cuerpo del espejo, igualmente desnudo, igualmente caído sobre una alfombra, igualmente indiferente a los llamados en la puerta. La cama impide que la ventana refleje a su vez las imágenes fantasma de esos dos cuerpos abandonados cada uno a sí mismo.
— ¡Lisandro, por favor, responde! —clama una voz que casi llega a parecer el principio de un llanto, una voz dominada por el miedo, la angustia— Le pasó algo, tenemos que entrar.
— Voy a la recepción para que nos abran.
Mientras unos pasos se alejan corriendo por un pasillo, al parecer largo y recto, la voz se desespera y atraviesa la solidez de la puerta marcada con el número 39:
— ¡Lisandro…! ¡Lisandro! ¡Lisandro…!
Nada, ni la más mínima señal de respuesta. Pero la voz insiste y se repite a sí misma:
— ¡Lisandro…! ¡Lisandro! ¡Lisandro…!
Sin embargo, Lisandro y el cuerpo del espejo permanecen ajenos a lo que ocurre más allá de ellos mismos. Lisandro incluso ajeno al cuerpo del espejo, mientras que éste, en cambio, no puede ser ajeno al de Lisandro que yace sobre la alfombra: si llega alguien y abre la puerta y luego carga el cuerpo de Lisandro y lo saca de la habitación, el espejo se quedará un poco más vacío y más muerto; solo, absorto, concentrado en reproducir la cama, un trozo de la alfombra, el teléfono sobre la mesilla, la ventana que se obscurece un poco a medida que el sol se esconde tras un fragmento de edificio que apenas alcanza a compartir un pequeño trozo a la derecha de la superficie de vidrio y azogue.
Pero mientas no abran la puerta y continúen las llamadas desesperadas, el hombre desnudo del espejo y el cuerpo desnudo de Lisandro permanecerán unidos, apenas separados por una distancia incierta como si fueran Cástor y Pólux en un firmamento íntimo y cerrado en sí mismo gracias a la puerta y las paredes.
El hombre, probablemente joven, que se encuentra tras la puerta ya se rindió a la evidencia de que sus gritos no serán atendidos por Lisandro. Vuelve lentamente el rostro hacia el pasillo por el que desapareció su amigo, pero no consigue apartar del todo la mirada de la puerta cerrada. Sin desear darse por vencido, incluso intenta abrirla con sus propias llaves, aunque sabe que es inútil. Tan inútil como llamar a Lisandro o como esperar que la puerta tome la decisión de abrirse por sí misma. Cada puerta debe tener su propia y exclusiva llave, fiel a su cometido de impedir el paso o de abrirse para dejar entrar y salir lo que sea... Casi lo que sea: las imágenes del espejo se quedarán siempre dentro, dentro de su mundo, de su universo de lo posible, de su microcosmos eternamente impasible a las catástrofes o calmas que puedan servir de titulares en los periódicos…
— ¡Lisandro! —grita una vez más el hombre tras la puerta.
Y Lisandro apenas alcanaza a oír algo. Poco a poco vuelve en sí, al tiempo que con puntualidad y exactitud envidiable lo hace también el joven del espejo. Poco a poco Lisandro se recupera y se siente con fuerza suficiente para girar el rostro hacia esa puerta que le muestra el plateado azogue; pero aún no tiene la necesaria conciencia como para responder al llamado obsesivo y angustiado del hombre que grita casi con lágrimas en los acentos de su voz.
El hombre desnudo del espejo esboza una sutil sonrisa con tintes de gemido y Lisandro le responde con una mueca de complicidad; casi ríe, y ese esbozo de risa es acompañada por otra exactamente igual que se dibuja en la boca de ese perseverante compañero de la habitación plana de vidrio y plata.
Lisandro no puede evitarlo y ríe… como ríe también, pero en silencio, el joven desnudo del espejo.
— ¡Lisandro! —vuelve a llamar el amigo, que al acercar la oreja a la puerta cree oír algo que casi parece una risa de ultratumba.
Lisandro y el joven desnudo del espejo ríen como con un poco más de ánimo, aunque en el espejo no se escuchen notas ni reinen decibeles reconocibles. Poco a poco Lisandro y el reflejo van recuperando fuerza para existir en uno para el otro, para ser cada uno lo que es: uno y otro son la imagen del otro, perfectas hasta en los más mínimos detalles.
— ¡Lisandro! ¿Estás bien? —la voz viene desde la puerta, arrastrando un timbre de angustia incomprensible.
— ¿Qué pasa? Ya voy —contesta Lisandro mientras se incorpora y sale del horizonte del espejo, acompañado del otro cuerpo, tan joven y tan grácil, tan bello y desnudo como él mismo… pero desapareciendo de pronto, dejando de existir, por lo menos para Lisandro que abre la puerta y recibe en pleno rostro la mirada asustada e intrigada de otro joven.
— ¿Por qué no respondías? —le pregunta, aún nervioso y entrando en la habitación, el angustiado amigo— Nos asustaste; Romualdo fue a la administración para que vinieran a abrir la puerta. ¿Por qué no abrías? Pensamos que te había pasado algo.
Lisandro no entiende porqué ese hombre le dice todo eso, si él ha abierto la puerta en cuando escuchó que llamaban. Pero no le preocupa la respuesta: al volver hacia la cama descubre que el joven desnudo del espejo está ahora acompañado, como él, por otro joven igualmente nervioso que, al igual que el que se abraza a él, le abraza e inicia una caricia en la espalda desnuda.
Lisandro disfruta el momento. Es maravilloso. Si sigue en esa habitación ya nunca más se sentirá solo, jamás volverá a estar solo. Lo acompañará siempre el hombre desnudo del espejo y lo acompañarán todos los que a éste acompañen: hacía tiempo que no se sentía tan seguro y tranquilo.
— ¿Qué ocurre, Lisandro? ¿Qué te pasa? —pregunta el hombre.
— Nada, no me pasa nada… Estoy contento —le responde Lisandro al desconocido, dándole un fugaz e improvisado beso en la mejilla, y simultáneamente a esa travesura, que no llega a ser un acto de infidelidad, le guiña el ojo al joven guapo del espejo, que también empieza a dar muestras de una cierta alegría acompañada de una incipiente excitación erótica.
Ninguno de los dos puede ocultar, porque están tan desnudos, que los cuerpos responden al momento con una agradable erección.
Ninguno de los dos puede ocultar, porque están tan desnudos, que los cuerpos responden al momento con una agradable erección.
El hombre joven que acaba de entrar y le acaricia la espalda descubre la erección de Lisandro y, quizás un poco más tranquilo, aproxima una mano a ese pene provocativo que le invita a dejarse llevar.
Lisandro disfruta, como también da muestras de placer ese amigo reciente, el hombre desnudo y jadeante del espejo.
— Parece que ya abrió —dice una voz en el pasillo, próxima a la puerta semientornada de la habitación—. Muchas gracias.
Unos pasos se alejan, al tiempo que entra Romualdo y descubre a sus amigos, envueltos en la penumbra de ese lento atardecer, compartiendo caricias y palpitantes embriones de jadeos.
— No pierden el tiempo —dice acercándose y aproximando una mano a la cadera de Lisandro, que descubre que también otro hombre de rostro atractivo acompaña ahora al joven desnudo y excitado del espejo.
Los seis sonríen, gozan… se dejan hacer, mientras el espejo se obscurece más y más, como si imitara con precisión de relojero al recuadro de la ventana, alejando a tres de los guapos jóvenes.







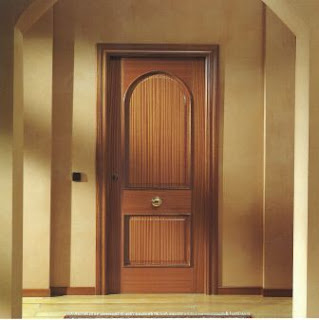








Comentarios
Publicar un comentario